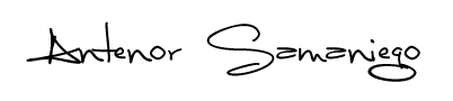Ayamarca, que en castellano quiere decir “ciudad muerta”, hallábase en estado de alarma. Sus pocos moradores, indígenas dedicados al pastoreo de auquénidos y al cultivo de la papa, andaban entre la confusión y el terror. ¿La razón? Que a cinco llegaban ya los majtillos devorados por el siniestro emperador del Supaipauman, que todos habían tenido la misma forma de morir: el vaciamiento de los ojos y la succión de la masa encefálica… ¿Qué bestia era aquella que se contentaba con sólo el contenido de la cabeza? El cuerpo era dejado intacto y ni siquiera ya servía de pasto para los errantes rapaces de las alturas o los hambrientos pumas que merodeaban en las riscosas peñolerías del cerro llamado Cabeza del Diablo.
Aquella tarde, en que Isidoro Vilca llegó corriendo a dar la mala nueva del hallazgo de la otra víctima, algunos principales del lugar hallábanse conversando frente a la casa de Valerio Apaza que, según decían los auquis del ayllu, próximamente sería ungido el varayoc de Ayamarca.
-Iremos todos en seguida al sitio en que se encuentran los restos del infortunado majta –ordenó Valerio Apaza.
-Un momento, tayta Valerio –interrumpió un indio que, siguiendo el orden cronológico de los allí presentes, parecía el que seguía en canas y mañas al donairoso aspirante a la vara patriarcal.
– ¿Qué quieres?
-Hace días que venimos enterrando una tras otra a las víctimas del pájaro maldito. Si no tomamos la medida que más conviene, la matanza continuará y no quedará ninguno de nuestros muchachos.
-Sí, tayta –terció otro-. Hemos venido a dar con un lugar prohibido. No en balde el suelo que pisamos se llama Ayamarca, que quiere decir “pueblo de muertos”. Hemos invadido las faltas intocables del Supaipauman, y éste, en castigo, nos envía a su espíritu convertido en ese cóndor condenado que nadie puede matar.
-Ese maldito animal, así como sembró muerte y desolación entre los primeros pobladores de este caserío, acabará con todos nosotros…
-No tenemos armas contra él. Hace apenas una semana que4 comisionamos a Jacinto Champa y a Hipólito Yauri para que con sus máuseres liquidaran a ese bicho del demonio. ¿Y qué sucedió? Que Jacinto Champa, el de indiscutible puntería, le metió un balazo en el pecho y …¡quién les dice!…El animal, que creyeron rodaría bañado en sangre hacia el abismo, batió las pesadas alas, alzó el vuelo y ¡zás! como un flechazo se fue directamente sobre el cuerpo de su heridor…El pobre Jacinto murió despedazado, e Hipólito, del tremendo susto que se llevó, ha perdido la mollera…
Valerio Apaza parpadeó unos instantes, carraspeó con energía, y luego, irguiéndose con cierto aire de solemnidad, dijo:
-La verdad es que el miedo se les ha metido muy hondo y los está apolillando. Yo les aseguro –y apostaría mi cabeza- que ni el Supaipauman tiene espíritu ni el tal cóndor cuenta con inmortalidad. Puras creencias. La superstición, eso de creer en cualquier tontería, es la peor enfermedad que padecen ustedes. Más creen en las estupideces que dice el brujo Maulli y no en las palabras de nuestro taytacura…Yo digo –y quisiera que alguien me dijese lo contrario- que el pobre Jacinto Champa erró el tiro de puro nervioso.
El desconcierto hizo que unos y otros se mirasen con inesperado asombro. Empero, alguien se atrevió a decir.
-¿Es posible que tú no creas en el espíritu de la montaña? Y si ese cóndor no es encarnación de un dios o de un demonio, ¿cómo explicas su tamaño descomunal, su gorguera que brilla como el oro, su gran plumaje de color tornasolado y esa su rata predilección por la carne humana? Contéstanos.
Valerio Apaza se turbó un tanto, de lo que otros aprovecharon para gritar:
– ¡Ese cóndor es el mismo demonio ¡
– ¡No muere nunca! ¡Ni las balas le llegan!
– ¡si fuera un cóndor cualquiera, ya le habríamos dado caza… Pero el muy perverso parece que se da el lujo de dormir más allá de las nubes.
– ¡Yo lo he visto descender de noche, y sus ojos brillaban como rayos!
– ¡Los demás cóndores, apenas lo avistan, huyen asustados como de la peste!
– ¡Seguro que es un cóndor sagrado!
– ¡Es un dios!
– ¡Siempre que viene, lo hace precedido de tempestades! ¡De entre los truenos y relámpagos, surge él, tan campante y tan orondo como todo un señor!
-Es nuestro jirca. Seguro quiere que le honremos sacrificando niños.
– ¡Es un asesino! ¡Y basta ya! –gritó estentóreamente Valerio Apaza, y apagáronse las voces. Se hizo un silencio cruel y sombrío y él paseó la mirada por todos los circunstantes. Después prosiguió.
-Bien. Esta misma noche escalaremos hasta la cima del Supaipauman y liquidaremos al asesino. Oigan el plan que tengo preparado.
Y Valerio Apaza les reveló lo que tenía concebido.
Acababa de decretarse la sentencia de muerte contra el siniestro cóndor, devorador de niños.
La masa oscura, como un ofidio gigantesco, se movía en dirección de la cima. El azufrado brillo de la luna envolvía el panorama. Corría el viento silbando entre los riscos y los tchus. Abajo, muy abajo ya, distinguíase el caserío de Ayanmarca como una mancha negruzca.
– ¿Hasta dónde vamos, tayta Valerio?
-Hasta la misma cumbre.
De pronto los que iban delante se detuvieron.
– ¿Qué es eso?
A unos diez metros, sobre un peñón enclavado en la mitad del camino, se dibujó una silueta humana en forma de cruz.
– ¡Deténganse y escuchen, hombres de Ayamarca! –sonó la voz procedente de la sombra humana.
Todos se detuvieron ante la magnética presencia de la figura inesperada. En el silencio que sucedió al rumor de los llanques, sólo se percibió el confuso jadear del ofídico tropel.
– ¡Qué locura los impele a desafiar una fuerza superior, sobrenatural e indestructible? Ese cóndor, de plumaje azul y de pescuezo de oro, no es sino la encarnación del espíritu de las alturas. El Supaipauman que ustedes se atrevieron a profanar es, a un tiempo, su templo y su trono. Como símbolo sagrado que es tiene derecho a reclamar lo que legítimamente le pertenece. Retrocedan o de lo contrario perecerán todos, como perecieron todos los que hollaron esta montaña sagrada… ¡es inútil que intenten pasar adelante!
Y esos hombres, presas fáciles del miedo, vacilaron y empezaron a temblar. Sólo uno permaneció inmutable y sereno. Y ese hombre fue Valerio Apaza. Confiado en sí mismo, avanzó en actitud retadora.
– ¡Terco eres y, como tal, morirás!
La figura humana del peñón, tras la sentencia pronunciada, pareció encaramarse un arma… Valerio Apaza, intuidor de lo que habría de sucederle si no obraba con rapidez, felinamente saltó a un lado, y justo en aquel instante se oyó una detonación.
– ¡Viejo canalla, te conozco, y ahora me las pagarás!
Dicho esto, Apaza, veloz como un rayo, se levantó y saltando en zigzag avanzó contra su atacante. Este, desconcertado por la actidu de Valerio Apaza, prefirió escapar antes de ser descubierto.
– ¡Es el brujo Maulli! ¡A él! –gritó Apaza.
Todos, como impulsados por una fuerza invisible, se abalanzaron en persecución de Maulli. El brujo, perdida ya toda posibilidad de salvación, abandonó el peñón y echó a correr disparando a diestra y siniestra. Logró neutralizar algunos bultos que se le fueron encima. Empero, rodeado por los cuatro costados, fue desarmado y reducido a inactividad. Hipante todavía, vociferó:
– ¡Yo les advierto!… ¡No podrán matarlo ni con toneladas de dinamita!… ¡Es el jirca del Supaipauman que se ha encarnado en cóndor!… ¡Ya lo verán!…
El sol que vino en reemplazo de la luna encontró a los hombres de Apaza, ateridos y soñolientos, apostados en grupos de a tres y de a cuatro. Se había trabajado toda la noche. En un lugar aparente, rodeada de pedrones, veíase la trampa.
Las horas, lentas por la espera, se sucedieron una tras de otras. Arriba, un cielo limpio como barnizado de un azul sedoso y transparente dejaba ver un sol de fuego. Las nubes, aplastadas por la candencia solar, dormían sobre las lejanas cúpulas andinas. El silencio, un silencio siniestro, reinaba en toda la extensión. Ni un chirrido de un insecto siquiera…
A eso de las cinco de la tarde, comentó uno de los hombres:
-Todo un día, y ni un rastro del maldito.
Sobrevino la noche y con ésta la calcárea lumbre de la luna. Al amanecer, Valerio Apaza escuchó estas palabras:
– ¿Qué locura es ésta, tayta Valerio? ¿Por qué no nos volvemos? Dijiste que bastaría un día y hemos esperado toda la noche.
-No desesperen. Si es dios o rey, como dice Maulli, ha de volver a su trono.
Fueron pasando los días. Los rigores del tiempo: el fuerte calor diurno y la cruda gelidez de la noche, abatían la voluntad de los indios. El charqui y la cancha que habían llevado en sus hualquis dábanse ya por agotados. Sólo la infaltable coca y la llucta del ishcopuru calmaban la sed y la apatencia.
-Verdad es lo que dice Maulli… Ese cóndor es un dios.
La desconfianza, como un filtro venenoso, cundía en el ánimo de esos hombres. En vano, sirviéndose de la mano como visera, atisbaban los remotos horizontes. En vano renovaban los muñecos sobre la trampa. En vano se turnaban en las guardias…
-Dejemos esta empresa… No aparecerá el maldito.
-A lo mejor, si es un cóndor de verdad, ya se murió de viejo.
-Se estará pudriendo por ahí. ¿Para qué seguir esperando?
Al sétimo día empezaron a descender algunos hombres. Aquella vez, inútiles resultaron las imprecaciones de Valerio Apaza. El cordón humano, hecho de timoratos y cobardes, fue descendiendo rápidamente los riscosos peldaños del macizo. El tayta Valerio se iban quedando solo. Y solo tendría que librar batalla con el maléfico rapaz.
Era mediodía. El sol estaba en el cenit. Una nube albísima, esparcida en torno suyo, decoraba hermosamente la región cenital del firmamento. Y el gran disco solar, enclavado en pleno centro, semejaba una hostia gigantesca. Sus rayos, enormes lanzas de topacio, destacaban sugestivamente sus rectas imperiales. Un enorme halo de colores irisíacos se había pintado en el lácteo manchón de nubes.
Valerio Apaza, que miraba ese mágico bosquejo sideral, empezó a dudar. Un miedo lento pero seguro fue dominándole el ánimo. ¿Presagiaba eso la aparición del cóndor legendario? Sacudiendo la cabeza desechó las ideas supersticiosas que se encaramaban en su mente y recurrió a su vieja sabiduría de amauta.
-Si es que te apareces rodeado de todo ese esplendor, ha de ser por pura coincidencia.
Sus ojos que no perdían un mínimo de la zona central del cielo, cambiaron de expresión a medida que se agrandaban movidos por el asombro. En efecto, un punto negro pareció arrancarse del corazón de las nubes. Empezó a dar vueltas dentro del halo solar dibujando círculos cada vez más grandes. Era el cóndor. Ya no había lugar a dudas. No podía engañarle ese vuelo quieto, sosegado, solemne… El corazón empezó a latirle aceleradamente, cerca de la garganta.
– ¡Bien seas un pájaro sagrado o una bestia infernal, ahora lo sabremos!
Sujetó el máuser y se mantuvo a la espera.
– ¡Caracho!… ¡Animal de miércoles! – blasfemó de repente.
Las nubes se habían adelgazado mucho hasta adquirir la traslúcida levedad de la gasa. Valerio Apaza no pudo resistir el furtivo resplandor solar y cerró los ojos. De pronto sintió un zumbido terrible. Era el cóndor que se había lanzado en picada. Echóse en tierra y, ovillándose lo más que pudo, rodó fuera del punto de contacto. Justo en aquel instante un fallido aletazo resonaba en el espacio.
Valerio Apaza, enloquecido ya de rabia, siguió apretando el gatillo y las balas fueron saliendo unas tras de otras. El cóndor se detuvo. Era un animal imponente. Gravedad y señorío se desprendían de su rara actitud pontifical. Una lumbre metálica, casi color celeste, envolvía el negro crespón de su plumaje. Una gorguera de color jaspe, entre espumosa y rutilante, orlaba la juncal flexibilidad del pescuezo, Una gran cresta, de tono malva y semejante a una flor, sellaba la aristocrática cabeza de aquel extraño animal…
Valerio Apaza quedó como petrificado. Apretó de nuevo el gatillo y ya no le salieron balas. Arrojó el arma y empezó a correr pendiente abajo. Decisión inútil. El cóndor de un salto estuvo encima de él y lo derribó. El hombre se defendió como pudo usando dientes, manos y pies. De pronto sintió que algo brutal se le incrustaba en uno de los ojos…
– ¡Disparen! –se oyó una voz lejana.
Una terrible descarga estremeció el espacio. El cóndor sintió nueva quemazón en las alas. Se detuvo y miró. Un grupo de hombres se acarcaba casi a todo correr. Dio entonces por concluida la batalla. Saltó en el aire y, batiendo estrepitosamente los miembros emplumados, se remontó. El silbido de las balas le escoltaba en su viaje.
Los hombres de Ayamarca llegaron a donde estaba Valerio Apaza.
-Sí… es un dios… pero un dios salvaje… -dijo simplemente. El sol empezaba a declinar envuelto en espesas nubes pardas.